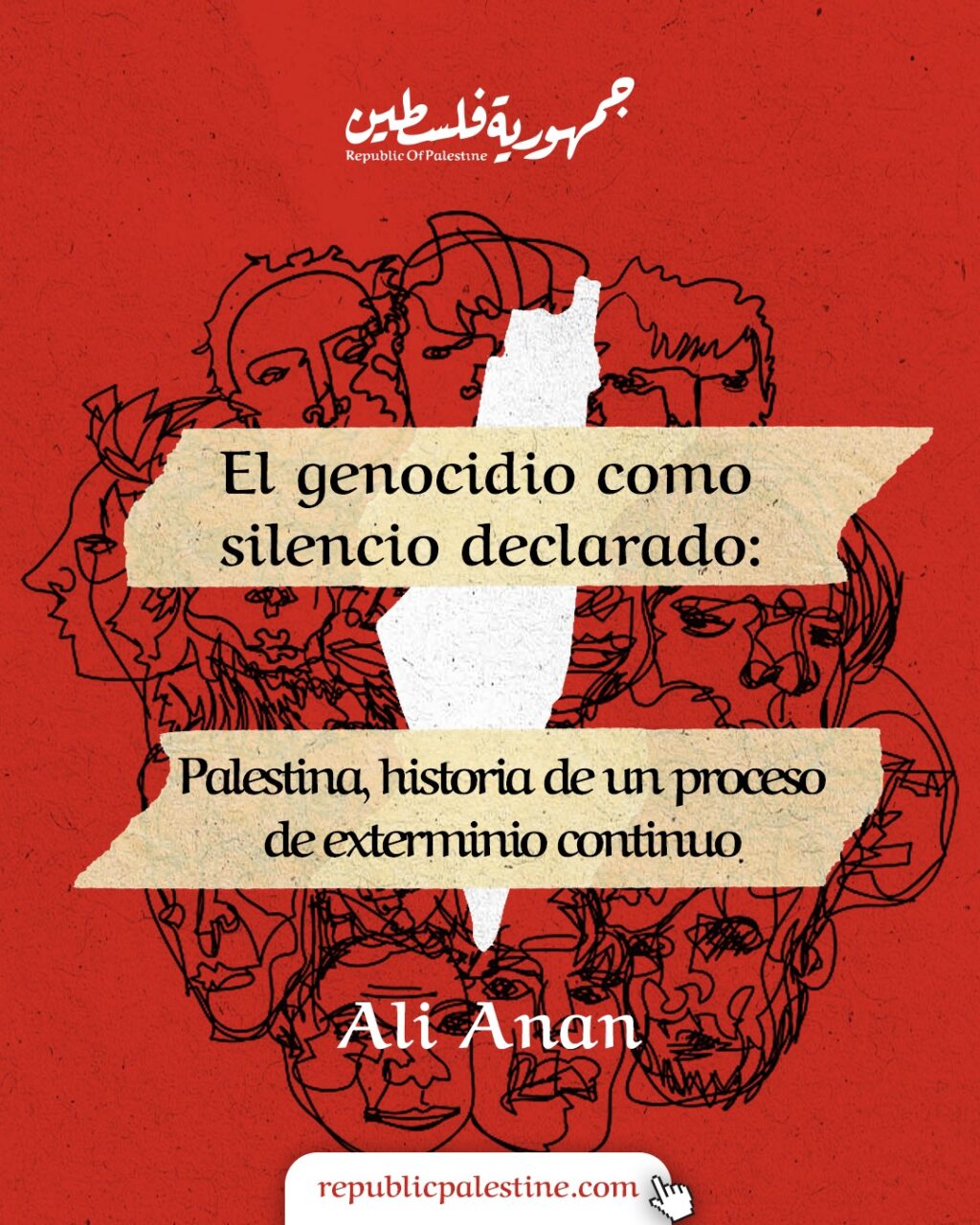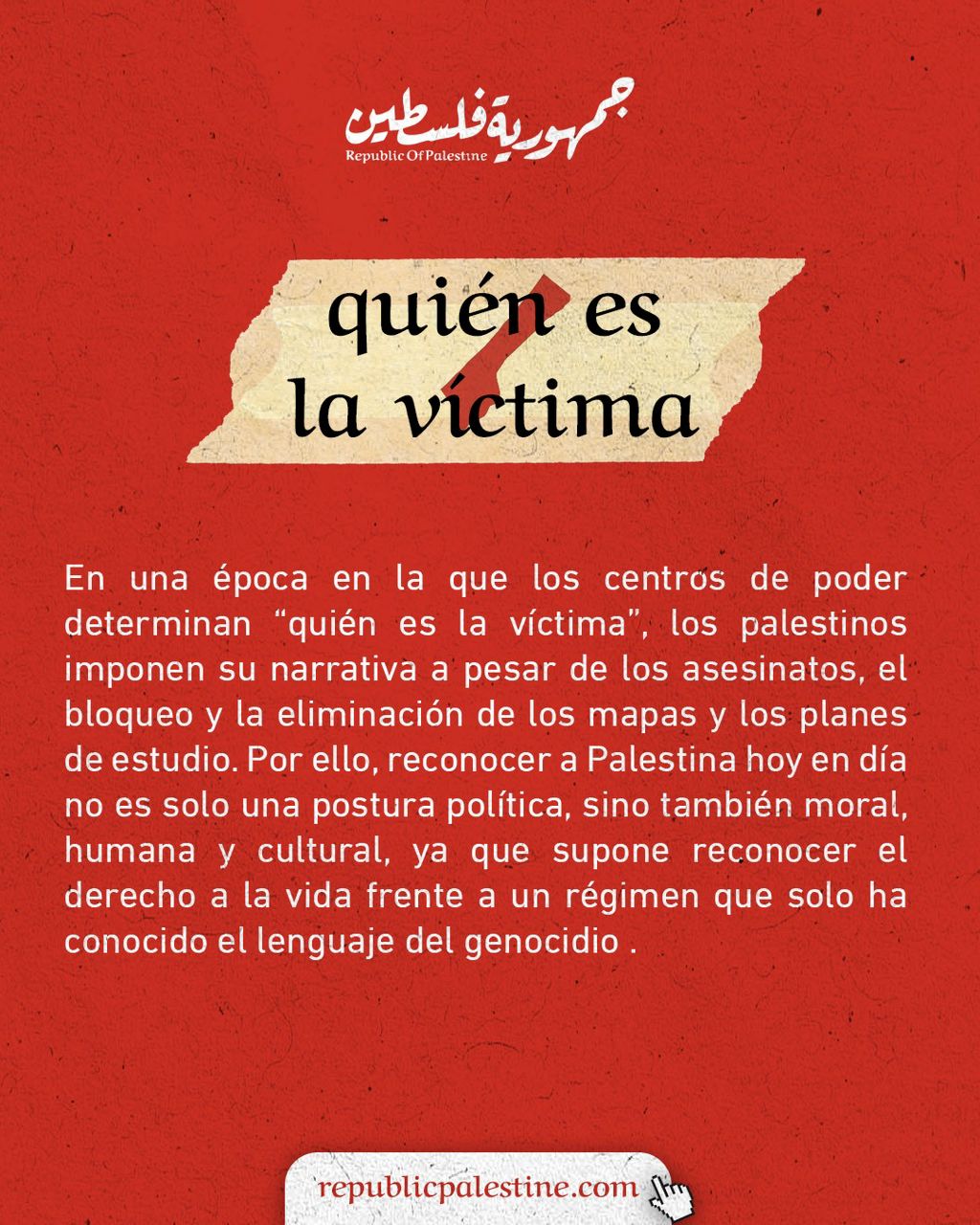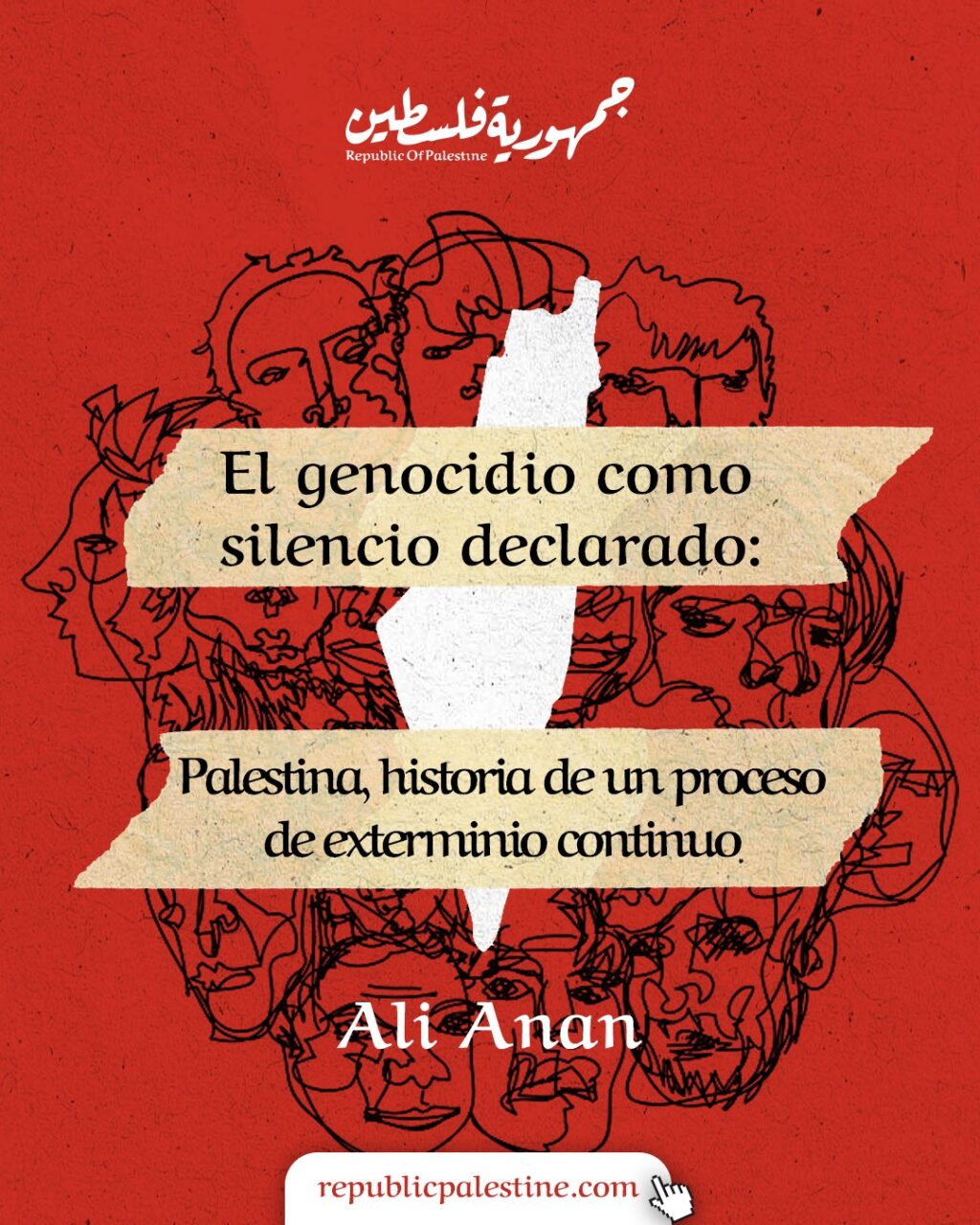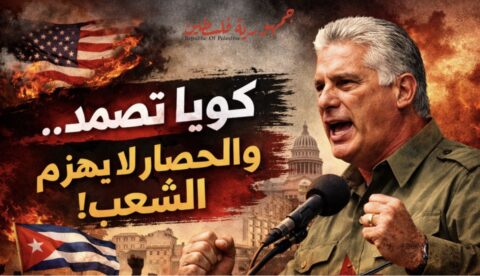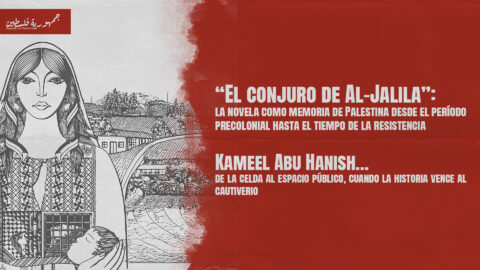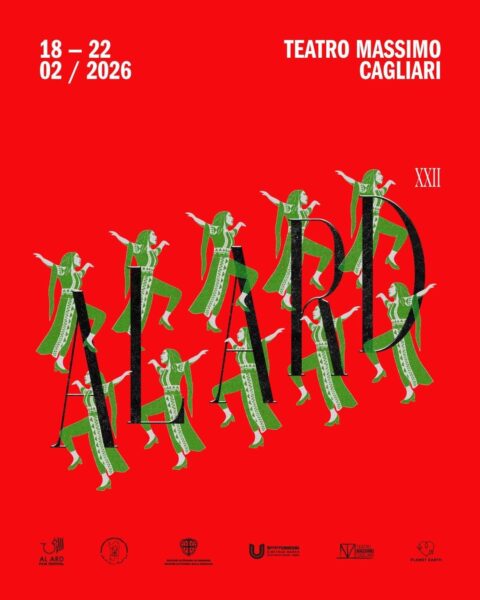Por: Ali Anan
En cada etapa de la historia de la humanidad se repite un crimen que vuelve a poner en cuestionamiento las ideas de justicia y moralidad, hasta qué punto existen, desde dónde se dictan o se aplican. En el caso palestino, no se trata simplemente de un asesinato en masa, ni se limita a escenas de violencia brutal o masacres gráficas. Más bien, va más allá y toca las profundidades de la estructura cultural y simbólica de los pueblos. Se trata del «genocidio», el crimen supremo que no solo busca eliminar al ser humano en físico, sino también borrar su memoria, su presencia en toda la dimensión de la palabra y destruir lo que le vincula a un lugar y a una historia.
Hoy en día, los medios de comunicación árabes y occidentales intentan repetirnos constantemente la palabra «genocidio», nos inundan con imágenes de matanza y muerte que muestran miles de veces. Intentan convencernos de que si la maquinaria bélica sionista dejara de matar hoy, el genocidio se detendría.
No sé si estos medios están realmente a nuestro favor o si están debilitando nuestra causa. Se esfuerza por diluir la terminología y convertirla en palabras fáciles y aceptables, para que la gente que está sentada frente a la pantalla pueda escuchar mientras disfruta de una comida abundante.
Intentamos abordar el concepto de «genocidio» desde una perspectiva que no se limita a las definiciones legales o los modelos clásicos, sino que trata de descomponer este concepto en sus dimensiones más amplias: cultural, simbólica, económica y existencial. Seguiremos el crimen en sus múltiples manifestaciones, desde el pasado hasta el presente, y examinaremos el caso palestino como un ejemplo flagrante de genocidio continuo, que no estalla de golpe, sino que se infiltra lentamente, a veces bajo la apariencia de «conflicto» y otras de «ocupación».
Recordemos al lector la historia de un pueblo que ha sido sometido al genocidio, al genocidio en todas sus formas, durante cien años.
El genocidio: concepto jurídico y raíces históricas
Cuando escuchamos la palabra «genocidio», inmediatamente nos vienen a la mente imágenes de matanzas masivas, fosas comunes o las impactantes operaciones de limpieza étnica documentadas por los medios de comunicación o investigadas por tribunales internacionales. Sin embargo, el genocidio, como concepto jurídico e histórico, es mucho más profundo y amplio que esas imágenes superficiales, y su historia es más larga que la modernidad jurídica que surgió después de la Segunda Guerra Mundial.
Los primeros indicios de la idea del genocidio
Aunque el término «genocidio» no se acuñó hasta la década de 1940, sus prácticas se remontan a los albores de las civilizaciones y los imperios. Las potencias coloniales europeas cometieron diversos tipos de genocidio contra los pueblos indígenas de América, África y Asia. Por ejemplo, en el siglo XVI, las campañas de colonización española, británica y portuguesa provocaron el genocidio de millones de indígenas en América del Sur, Central y Norte, no solo mediante el asesinato, sino también mediante la propagación de enfermedades, la destrucción de las estructuras sociales y culturales y la imposición de la religión y la lengua.
Asimismo, a principios del siglo XX, el Imperio otomano cometió masacres contra los armenios y los asirios, que hoy se reconocen ampliamente como uno de los primeros genocidios organizados de la era moderna.
Formulación del concepto jurídico: de las masacres a los textos
El término «genocidio» fue acuñado en 1944 por el jurista judío polaco Raphael Lemkin, mientras huía de la Europa nazi. El término es una combinación de dos palabras: «genos» (del griego, que significa «raza» o «grupo») y «cide» (del latín, que significa «matar»). Lemkin propuso este término para describir los crímenes que van más allá del asesinato individual y se dirigen contra todo un grupo por su pertenencia étnica, religiosa o nacional.
Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el término se adoptó oficialmente en el derecho internacional, en particular en la Convención para la Prevención y la Sanción del Crimen de Genocidio, promulgada por las Naciones Unidas en 1948. La Convención define el genocidio como:
«todos los actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal».
Los actos especificados en la Convención incluyen los siguientes:
· Matar a miembros del grupo.
· Causar lesiones físicas o mentales graves.
· Someterlos a condiciones de vida que impliquen una destrucción progresiva.
· Someterlos a medidas destinadas a impedir la natalidad.
· Trasladar por la fuerza a los niños a otro grupo.
A pesar de la importancia de esta definición jurídica, no está exenta de problemas. Se centra en gran medida en los actos físicos y directos, y descuida las dimensiones simbólicas y culturales. En otras palabras, la definición oficial no incluye lo que se denomina genocidio cultural o simbólico, que consiste en la supresión del idioma, la alteración de los planes de estudio, la destrucción de monumentos y del patrimonio, la obliteración de topónimos y otras políticas que atentan contra la «memoria» del grupo perseguido. Esta deficiencia ha abierto el camino para que muchos Estados cometan crímenes de exterminio de forma lenta y sistemática, sin incurrir en la responsabilidad del derecho internacional. En pocas palabras, no abren fuego, sino que asedian, empobrecen, marginan y reescriben la historia.
La problemática de la intención
Uno de los mayores retos a la hora de probar legalmente un genocidio es demostrar la «intención», es decir, que el perpetrador realmente pretendía destruir al grupo. Esto es difícil de demostrar, especialmente en casos de genocidio lento o encubierto. Por lo tanto, muchos crímenes que reúnen los elementos constitutivos del genocidio no se procesan sobre esta base, sino que se clasifican como «crímenes de lesa humanidad» o «crímenes de guerra», lo que vacía el concepto de su esencia y proporciona a los criminales una cobertura legal y diplomática.
De la ley a la realidad
A pesar de que han pasado más de siete décadas desde la promulgación de la Convención para la Prevención de la Genocidio, la realidad demuestra la incapacidad de la comunidad internacional para impedirlo o castigar a sus autores. Desde Bosnia hasta Ruanda, pasando por Myanmar y Palestina, los crímenes continúan, sus herramientas cambian y las preguntas siguen sin respuesta: ¿Quién tiene derecho a calificar un crimen? ¿Quién tiene la autoridad para reconocerlo?
Palestina, como veremos en los siguientes apartados, presenta un caso paradigmático de genocidio continuo que no ha sido calificado como tal a pesar de la claridad de sus herramientas. Esto nos lleva a insistir en la importancia de ampliar nuestra comprensión de este concepto y llevarlo más allá de los textos legales rígidos.
El genocidio como herramienta cultural: desde la erradicación del idioma hasta la eliminación de la memoria
Cuando hablamos de genocidio, a menudo pensamos en asesinatos, ejecuciones masivas o matanzas armadas. Pero, ¿qué pasaría si el objetivo no fuera solo el cuerpo, sino lo que este representa? ¿Y si la víctima no fuera solo una persona asesinada, sino una cultura arrancada de la conciencia, un idioma arrancado de la lengua de generaciones y una memoria borrada de la faz de la tierra?
En esta sección, ampliamos el enfoque hacia el genocidio cultural, considerada el instrumento más peligroso, menos visible y más eficaz para llevar a cabo un proyecto de exterminio a largo plazo. Porque la cultura, en pocas palabras, es lo que humaniza un grupo, le da sentido y lo conecta con su lugar y su tiempo.
El idioma: cuando la memoria es asesinada en la lengua
El idioma no es solo un medio de comunicación; sino el vehículo que transmite valores, historias, proverbios, canciones y vocabulario relacionados con un lugar. Cuando se impide a un grupo hablar su lengua, o se le impone otra lengua considerada «superior» o «más poderosa», no se trata de una decisión educativa o pedagógica, sino de un acto de genocidio simbólico.
En Estados Unidos y Canadá, los niños indígenas fueron sometidos a internados que les obligaban a olvidar sus lenguas nativas y les castigaban por utilizarlas, lo que provocó la desaparición de decenas de lenguas en tan solo un siglo. Estas prácticas no son menos brutales que las balas, ya que destruyen el vínculo entre el ser humano y su historia.
Cambio de los planes de estudio y falsificación de la historia
Una de las herramientas más destacadas del genocidio cultural es la reescritura de la historia. Cuando se presenta al grupo objetivo como extraño, primitivo o incluso enemigo, se deslegitima su propia existencia. Los planes de estudio escolares se utilizan como herramienta estratégica en este contexto.
En muchos Estados que practican la opresión o el colonialismo, se borra la verdadera historia del lugar y se presenta a los pueblos indígenas como «primitivos» o «minorías ineficaces», mientras que se glorifica al invasor o al colonizador.
Por ejemplo, en el contexto palestino, los currículos «israelíes» omiten la existencia de las aldeas palestinas destruidas y presentan la tierra como si estuviera deshabitada o como si sus habitantes originales se hubieran «marchado voluntariamente», en una flagrante falsificación de la Nakba. Esta falsificación solo puede ser superada mediante el conocimiento, la documentación y la recuperación cultural continua por parte de los propios palestinos.
Destrucción de símbolos y patrimonio: cuando se derriba la conciencia
El patrimonio arquitectónico, simbólico y artístico forma parte de la memoria colectiva. La destrucción de mezquitas, iglesias, cementerios, casas antiguas e incluso árboles no es solo una pérdida material, sino un golpe al vínculo emocional y psicológico entre las personas y su tierra.
En el caso de Palestina, las operaciones de «judaización» que se llevan a cabo en Jerusalén, Galilea o el Néguev no se limitan a cambiar los nombres de las calles, sino que se extienden al borrado de la identidad árabe del lugar: cambio de nombres de pueblos, borrado de monumentos, conversión de casas históricas en cafeterías y museos con nombres extranjeros.
Lo mismo ocurrió en otros casos: en Sarajevo, tras la guerra, las fuerzas dominantes intentaron remodelar la ciudad con características étnicas específicas, y en Andalucía, tras su caída, se ocultaron los monumentos islámicos para reformularlos en un marco puramente europeo.
El robo del folclore: la apropiación sutil de la identidad
Otro aspecto del genocidio cultural es la apropiación del folclore y su presentación en nombre del colonizador o del colono. En Palestina, esto se ve claramente en los intentos de la ocupación de atribuir platos populares (como el hummus, el falafel y la mujadara) al «patrimonio israelí», o de presentar la moda y la música populares palestinas como «herencia judía antigua».
Este robo simbólico no es marginal, sino parte de un intento de construir una narrativa paralela que anula la presencia original y presenta a la entidad colonizadora como «único propietario legítimo» de la cultura y el lugar.
Censura y represión de la libertad de expresión
El genocidio cultural también se practica a través de leyes y políticas que impiden a artistas, escritores y músicos expresar sus narrativas. En muchos lugares, se persigue legalmente a intelectuales y activistas por recordar a la población su historia o por revivir una lengua o una tradición popular.
En Palestina, se prohíbe la entrada de algunos libros aGaza o Cisjordania, se persigue a los grupos artísticos que interpretan canciones patrióticas y se asedia a los medios de comunicación independientes que documentan las violaciones o denuncian las falsificaciones.
Cuando el genocidio cultural se convierte en el preludio del genocidio físico
La historia demuestra claramente que el genocidio cultural a menudo precede o acompaña al genocidio físico. Cuando se despoja a un grupo de su humanidad simbólica, se vuelve más fácil matarlo y «justificar» la violencia contra él como una necesidad política o de seguridad.
Despojar a un pueblo de su historia, su lengua, sus canciones, sus cuentos y sus lugares es un acto de borrado que allana el camino para la acción sangrienta posterior. Por lo tanto, defender la cultura, la lengua y la narrativa no es un lujo intelectual, sino una forma de supervivencia y resistencia.
El genocidio en Palestina: un proyecto colonial renovado, de las masacres al desplazamiento estructural
Cuando nos acercamos a Palestina, no nos enfrentamos simplemente a una ocupación o a un «conflicto» tradicional, como promueven muchos medios de comunicación e instituciones políticas. Más bien, nos enfrentamos a un proyecto de exterminio a largo plazo, con múltiples herramientas, que atenta contra el ser humano palestino en su totalidad: su cuerpo, su tierra, su lengua, su memoria, su futuro e incluso su narrativa.
El genocidio aquí no ocurre de una sola vez, ni se materializa en forma de enormes campos de concentración o guillotinas colectivas, sino que se infiltra en todos los rincones de la vida cotidiana y presenta las características del colonialismo, que no se conforma con controlar la tierra, sino que busca borrar por completo al pueblo y sustituirlo por otro.
Este apartado desmonta el genocidio en Palestina no como una serie de acontecimientos aislados, sino como un plan estratégico sistemático que se extiende desde la Nakba de 1948 hasta la guerra de aniquilación generalizada contra Gaza, y que continúa de forma más encubierta en Jerusalén, Cisjordania, el Néguev, Galilea y la diáspora.
La Nakba: el comienzo del genocidio moderno
La Nakba de 1948 no solo fue el momento en que se fundó «Israel», sino también el momento en que se inició la destrucción sistemática del pueblo palestino como entidad nacional integrada. En cuestión de meses, más de 750 000 palestinos fueron expulsados de sus pueblos y ciudades, y más de 500 aldeas fueron destruidas en masacres sistemáticas documentadas (Deir Yassin, Tantura, Safsaf, entre otras).
Este exterminio no fue aleatorio, sino que formaba parte de un plan sionista claro: el «Plan Dalet», elaborado por la organización Haganá, cuyo objetivo era vaciar el mayor número posible de tierras de sus habitantes árabes antes de la proclamación del Estado.
Las casas de los palestinos fueron destruidas con dinamita, se envenenaron los pozos, se impidió el regreso por la fuerza y se borraron los nombres de los pueblos de los mapas y se sustituyeron por nombres hebreos. Lo que ocurrió no fue un simple desplazamiento, sino un borrado deliberado de la existencia, es decir, un genocidio cultural y espacial.
El genocidio en el campo: cuando se mata dos veces a los refugiados
La mayoría de los refugiados que huyeron durante la Nakba acabaron en campos provisionales que se convirtieron en lugares permanentes, sin nacionalidad ni derechos civiles plenos. Pero el campo no fue solo una tragedia humanitaria, sino un escenario constante de reproducción indirecta del genocidio.
En Sabra y Shatila (1982), las milicias de las Falanges Libanesas, bajo la supervisión directa del ejército de ocupación israelí, llevaron a cabo una masacre que duró varios días. Más de 3000 civiles palestinos —mujeres, niños y hombres— fueron asesinados sin que nadie interviniera.
La Nakba continúa en los campos, desde Tel al-Zaatar hasta Jenin, desde el río Bardo hasta Gaza, donde los palestinos están sitiados no solo por muros, sino también por la privación del reconocimiento y del futuro.
El exterminio en Jerusalén: la demolición del barrio, del espacio y de la identidad.
En Jerusalén, el exterminio adopta la forma de una «fragmentación silenciosa». Se despoja sistemáticamente a los palestinos de sus hogares y se destruyen sus barrios con el pretexto de la «construcción ilegal», mientras se les prohíbe ampliar o renovar sus viviendas.
Desde el barrio de Sheikh Jarrah hasta Silwan, la vida cotidiana se convierte en una lucha legal y psicológica por la supervivencia. Las familias son acosadas con órdenes de desalojo y se les ofrecen «acuerdos» que implican reconocer al colonizador como dueño de la propiedad. En cada paso, los tribunales israelíes se utilizan como herramienta para mantener los crímenes bajo el manto de la «legalidad».
Todo ello, junto con los intentos de judaizar los nombres, rodear la mezquita de Al-Aqsa con barrios de colonos y eliminar cualquier signo de soberanía palestina en la ciudad, tiene un único objetivo: crear una ciudad sin sus habitantes originales, mediante un genocidio social encubierto.
Gaza: el laboratorio abierto para el genocidio
En el período desde 2007 hasta 2024, la Franja de Gaza se ha convertido en el mayor laboratorio de genocidio de la era moderna. La guerra israelí contra Gaza en octubre de 2023, calificada por expertos en derechos humanos como «genocidio declarado», puso al descubierto los peores niveles de brutalidad sistemática:
· Más de 35 000 palestinos fueron asesinados, en su mayoría mujeres y niños.
· Más del 70 % de las infraestructuras fueron destruidas, incluidas escuelas, hospitales y mezquitas.
· La población ha sido privada de agua, electricidad, medicamentos y alimentos.
· Se han llevado a cabo ataques contra personal médico, periodistas y académicos.
· Israel ha utilizado términos como «animales humanos» y «destruir Gaza por completo» en declaraciones públicas de responsables políticos y militares.
Expertos de las Naciones Unidas, entre ellos Francis Bueлл, y antiguos relatores especiales como Richard Falk y Michael Lynk, han afirmado que lo que está ocurriendo se ajusta perfectamente a la definición de genocidio recogida en la Convención de 1948.
Exterminio administrativo y legal: cuando la burocracia se convierte en un instrumento de muerte
Una de las formas menos evidentes y más asfixiantes de exterminio es la que se ejerce a través de los sistemas legales y administrativos. En Cisjordania, se impone a los palestinos un complejo sistema de permisos para circular por su propio territorio, se les niega la libertad de movimiento y se les castiga colectivamente .
En Jerusalén, se retira el derecho de residencia a sus habitantes si abandonan la ciudad durante más de un periodo determinado. Mientras que a los palestinos se les prohíbe construir una casa, cultivar sus tierras o incluso cavar un pozo, a los colonos se les concede plena libertad para hacer lo que quieran.
De esta manera, los instrumentos del Estado —la ley, los tribunales, la policía, los registros civiles— se convierten en instrumentos de exterminio que operan bajo el manto del «orden», con la complicidad de una comunidad internacional que finge no ver.
Políticas de hambre y bloqueo: exterminio lento
En Gaza, concretamente, el bloqueo se utiliza como método de exterminio sistemático. Desde 2007, más de dos millones de personas viven bajo un bloqueo asfixiante, en el que la ocupación controla las calorías que se pueden introducir al día, según revelan documentos israelíes filtrados.
Estas políticas no solo tienen como objetivo estrangular la economía, sino destruir toda la vida: privar a los estudiantes de viajar, a los enfermos de recibir tratamiento, a las instituciones de electricidad, a los pescadores del mar y a los agricultores de la tierra.
Todas estas prácticas, según informes de organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entran dentro de la definición de «genocidio por inanición», un delito tipificado en el derecho internacional.
Cuando la memoria se convierte en escenario de confrontación
Hoy en día, los palestinos no solo defienden sus cuerpos, sino también su memoria. Cada pueblo destruido, cada nombre de calle judaizado, cada danza, comida o traje tradicional atribuido al ocupante es un campo de resistencia.
El campamento, el olivo, la canción, la keffiyeh, incluso el acento, se han convertido en herramientas de supervivencia. El genocidio sin disparos se combate con historias, canciones, carteles, poemas y la resistencia en los hogares a pesar de las órdenes de desalojo.
Por eso, el proyecto de exterminio en Palestina no es solo un crimen continuo, sino un crimen continuo en la producción de formas de resistencia vivas, que hacen del pueblo palestino uno de los pocos pueblos de la historia que ha enfrentado el exterminio con la voluntad de existir cultural y nacionalmente.
El reconocimiento del genocidio: ¿quién tiene la autoridad para nombrarlo? Política internacional y complicidad global
Si el genocidio es un crimen contra la existencia misma de la humanidad, la complicidad en su negación o silencio no es solo un error moral, sino una complicidad efectiva en el crimen. Lo que hace que el genocidio sea aún más aterrador en nuestra época no es solo que se cometa, sino que se oculte, se justifique o se replantee en narrativas engañosas que sirven a los intereses de las grandes potencias. Aquí nos enfrentamos a una pregunta fundamental: ¿quién tiene el derecho de nombrar el crimen? ¿Quién tiene la autoridad para reconocerlo?
Este eje intenta desmontar la estructura del reconocimiento del genocidio, tanto política como jurídica y culturalmente, y pone de manifiesto la magnitud de la complicidad internacional en la selección de las «víctimas dignas de reconocimiento» frente a aquellas a las que se les pide que guarden silencio para no ser acusadas de «incitación», «exageración» o incluso «antisemitismo».
El reconocimiento del genocidio no es solo una cuestión jurídica
Desde un punto de vista formal, parece sencillo: si se dan los elementos del delito según la Convención de 1948 —intención, acto, ataque contra un grupo protegido—, el delito se denomina genocidio y los Estados signatarios deben actuar para impedirlo o castigar a sus autores. Pero la realidad es más compleja.
El reconocimiento del genocidio no se basa únicamente en pruebas o hechos, sino también en el equilibrio de poder, los intereses y las alianzas geopolíticas. En otras palabras, hay genocidios que se pueden llamar así porque no amenazan los intereses occidentales o porque se producen en zonas «políticamente estables», y hay genocidios que se ocultan porque son cometidos por un aliado estratégico o porque forman parte de una narrativa que se quiere proteger.
Un ejemplo sencillo: hasta 2021, Estados Unidos se negaba a reconocer el genocidio armenio, a pesar de todas las pruebas históricas, solo para mantener sus relaciones con Turquía, miembro de la OTAN.
Israel y la excepción permanente
Israel es un caso excepcional en la historia política moderna: un Estado creado en parte como compensación por un crimen de genocidio (el Holocausto), pero que lleva a cabo un proyecto de exterminio sistemático contra otro pueblo, en una contradicción flagrante que solo puede explicarse por el apoyo de un sistema internacional que le otorga una «inmunidad moral previa».
En los medios occidentales, rara vez se utiliza el término «genocidio» para describir lo que está ocurriendo en Palestina, ni siquiera en el punto álgido de la guerra de Gaza, que expertos internacionales han calificado de genocidio en toda regla. En cambio, el término se utiliza con facilidad cuando se habla de los enemigos de Occidente.
Así, el delito no se mide con criterios jurídicos, sino con criterios de «la posición política del agresor y de la víctima».
La Corte Penal Internacional: instrumentos jurídicos al servicio de la política
A pesar de que la Corte Penal Internacional se creó para juzgar a los autores de crímenes de genocidio y crímenes contra la humanidad, en la práctica no tiene una autoridad independiente real. Muchos de los principales Estados, como Estados Unidos e Israel, no son signatarios del Estatuto de Roma, lo que les protege de ser juzgados.
Cuando se llevan a cabo investigaciones reales, como ocurrió tras la masacre de Gaza, se ejerce una enorme presión sobre el tribunal y se le acusa de «discriminación» o «politización». Esto es lo que ocurrió cuando el fiscal Karim Khan anunció su intención de perseguir a los líderes de la ocupación, y se amenazó al tribunal con sanciones económicas y políticas, tal y como hizo anteriormente la Administración Trump cuando persiguió al tribunal por atreverse a investigar crímenes de guerra en Afganistán y Palestina.
Medios de comunicación: ¿quién cuenta la historia y quién elabora el vocabulario?
Hoy en día, gran parte del poder de denominar un genocidio recae en los grandes medios de comunicación, que determinan «cómo ve» la gente los acontecimientos. Mediante el control del vocabulario, el crimen se presenta con términos suavizados o engañosos:
· En lugar de «genocidio», se dice «conflicto».
· En lugar de «limpieza étnica», se habla de «reubicación de la población».
· En lugar de «asesinato de civiles», se habla de «daños colaterales».
· En lugar de «arrasar una ciudad», se habla de «operación de seguridad precisa».
En el caso de Palestina, los principales medios de comunicación occidentales llevan décadas promoviendo la narrativa de la ocupación y contribuyendo a deshumanizar a los palestinos, lo que abre la puerta a un genocidio gradual que no se registra oficialmente como tal.
Las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales: entre la impotencia y la complicidad
A pesar de la existencia de informes documentados y miles de documentos que prueban la comisión de crímenes de genocidio en Palestina, las Naciones Unidas rara vez llaman a las cosas por su nombre. A menudo se limitan a expresar su «preocupación» y a «hacer un llamamiento a la moderación», sin adoptar medidas concretas.
A pesar del bloqueo, el hambre y las masacres en Gaza, hasta ahora no se han impuesto sanciones internacionales contra la ocupación, ni se ha suspendido su membresía en ningún organismo internacional. Todo lo que se ha dicho en las Naciones Unidas son «descripciones» como «pesadilla humanitaria» o «catástrofe sin precedentes», sin mencionar la palabra «genocidio».
Este silencio, o evasión deliberada, es parte del crimen.
¿Es la propia ley parte del problema?
En última instancia, hay que cuestionar la propia ley internacional. ¿Son realmente eficaces los acuerdos establecidos tras la Segunda Guerra Mundial? ¿Pueden proteger a los pueblos vulnerables sin estar sujetos a los equilibrios de poder? ¿Qué sentido tiene utilizar términos como «genocidio» si solo se aplican a los débiles?
El deber de nombrar: la resistencia comienza con el lenguaje
Nombrar lo que está sucediendo en Palestina como genocidio es un acto de resistencia. Porque el silencio es complicidad, el lenguaje es participación, y la complicidad no es solo callar, sino reformular el crimen con un lenguaje que lo oculta.
En este contexto, el papel del intelectual, el periodista, el artista, el activista y el historiador es nombrar, insistir en nombrar, porque lo que no se nombra no se condena, y lo que no se condena se repite.
De la raíz a la memoria: la lucha constante contra el genocidio
La historia de los palestinos con los olivos, con los pueblos destruidos o con una geografía obstaculizada por numerosas barreras no es solo un capítulo de la historia. Es la historia de un pueblo que se negó a ser una víctima silenciosa y resistió los intentos de borrarlo no solo con su supervivencia, sino con su creatividad, reconfigurándose a sí mismo y creando su propia narrativa desde lo más profundo de la herida.
Hemos demostrado que el genocidio en Palestina no es un acontecimiento puntual, sino un proyecto colonial integral. Un proyecto que comienza con la judaización de la tierra y termina con la judaización del significado. Se bombardea la casa, pero también se persigue el oficio. Se arrancan los árboles, pero también se persigue la ropa bordada, la poesía, la melodía y el acento. Esto es lo que hace única la lucha palestina: es una lucha material y cultural, existencial y narrativa, en la que el cuerpo se une a la palabra, la bala a la historia y el refugiado al artista.
Frente al proyecto de exterminio, se está formando un sistema de resistencia vivo, cuyos instrumentos cambian, pero cuyo espíritu permanece : la defensa de la vida, del sentido, de la historia, del ser humano. Una resistencia que no se limita a rechazar el exilio, sino que plantea su existencia como una realidad inamovible, documentada, cantada y grabada en la memoria.
Desde Haifa hasta Gaza, desde Jenin hasta la diáspora, desde los campos de refugiados del Líbano hasta los barrios de Jerusalén, los palestinos viven en una lucha constante contra un borrado sistemático. Pero no han perdido. Han convertido la derrota en un camino hacia la perseverancia, los escombros en un nuevo ascenso, y el dolor en un sufrimiento colectivo que se canta, se enseña, se pinta y se transmite.
En una época en la que los centros de poder determinan quién es la víctima, los palestinos imponen su versión a pesar de los asesinatos, el bloqueo y la eliminación de los mapas y los planes de estudio. Por ello, reconocer a Palestina hoy en día no es solo una postura política, sino también moral, humana y cultural, ya que supone reconocer el derecho a la vida frente a un régimen que solo ha conocido el lenguaje del exterminio.
En conclusión, la supervivencia de la Zaytuna no es solo la supervivencia de un árbol, sino la supervivencia de un pueblo que ha elegido tener raíces, no solo sombra. Un pueblo que, cuanto más asediado, más crece, y que ha pasado de la catástrofe a la resistencia. Una resistencia que no desaparecerá.